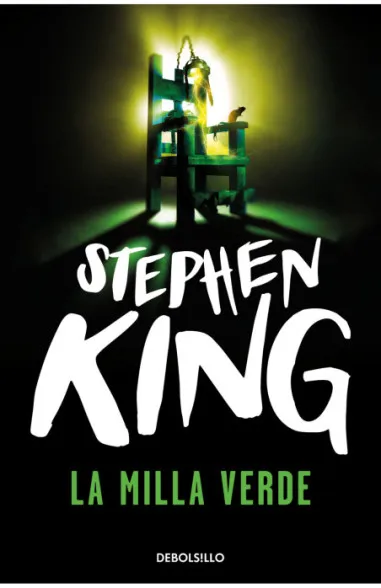MILLA VERDE, LA, STEPHEN KING
INTRODUCCIÓN
Sufro rachas de insomnio –cosa que no sorprenderá a quienes hayan leído la novela donde
cuento las aventuras de Ralph Roberts–, de modo que siempre procuro tener una historia en
mente para aquellas noches en que no consigo conciliar el sueño. Me cuento estas historias
mientras estoy acostado en la oscuridad, las escribo mentalmente como haría en una máquina de
escribir o en el ordenador, volviendo atrás con frecuencia para cambiar palabras, añadir ideas,
eliminar frases, elaborar el diálogo. Cada noche comienzo desde el principio y avanzo un poco en
la trama antes de quedarme dormido. Después de la quinta o sexta noche, me conozco de
memoria párrafos enteros. Puede que esto parezca una locura, pero resulta relajante… y como
forma de matar el tiempo, es infinitamente mejor que contar ovejas.
Con el tiempo, estas historias se desgastan, igual que un libro que se ha leído una y otra vez.
(«Tíralo y compra uno nuevo, Stephen», decía mi madre de tarde en tarde, mirando con
exasperación uno de mis libros o tebeos favoritos. «Lo has leído tantas veces que está
destrozado.») Es el momento de buscar otra historia, y durante mis temporadas de insomnio
espero que aparezca alguna rápidamente, porque las horas en vela se hacen eternas.
En 1992 o 1993, estaba enfrascado en una de estas historias, llamada «Lo que el ojo no ve».
Trataba de un hombre condenado a muerte, un gigantesco negro a quien se le despierta un
creciente interés por la prestidigitación a medida que se acerca la fecha de su ejecución. La
historia sería narrada en primera persona por un viejo preso de confianza que recorría los pasillos
de la prisión con un carrito lleno de libros, y que también vendía cigarrillos, baratijas y artículos
novedosos como tónicos para el pelo o avioncitos de papel encerado. Yo quería que al final de la
historia, poco antes de su ejecución, el corpulento prisionero –Luke Coffey– consiguiera
desaparecer.
Era un buena idea, pero la historia no terminaba de cuajar. Ensayé un centenar de versiones
diferentes, pero aun así no funcionaba. Le di una mascota al narrador –un ratón para llevar en el
carrito– con la esperanza de que eso ayudara, pero no fue así. Lo mejor era el párrafo inicial:
«Todo ocurrió en 1932, cuando la penitenciaría del estado aún estaba en Evans Notch. La silla
eléctrica –llamada la Freidora por los internos– también estaba allí, por supuesto.» Esa parte me
gustaba, pero nada más. Con el tiempo cambié a Luke Coffey y sus trucos para hacer desaparecer
monedas por una historia sobre un planeta donde, por alguna razón, los habitantes se volvían
caníbales cada vez que llovía… Y la idea todavía me gusta, así que ojo con fusilármela, ¿entendido?
Luego, aproximadamente un año y medio después, la idea del pasillo de la muerte regresó,
aunque ligeramente cambiada. Supongamos, me dije, que el grandullón es un sanador en lugar de
un mago aficionado; un ignorante condenado por un crimen que no sólo no cometió, sino que
intentó reparar.
Esta nueva versión era demasiado buena para limitarme a jugar con ella a la hora de dormir,
aunque la empecé en la oscuridad, resucitando el viejo párrafo inicial casi al pie de la letra y
elaborando el primer capítulo mentalmente antes de lanzarme a escribir. El narrador pasó a ser un
guardia de prisiones, en lugar de un preso de confianza, Luke Coffey se convirtió en John Coffey
(como un pequeño homenaje a William Faulkner, cuya figura de Cristo es Joe Christmas), y el ratón
se transformó en… bueno, Cascabel.
Era una buena historia, lo supe desde el principio, pero me costó muchísimo escribirla. En ese
momento de mi vida estaba trabajando en algo que se me antojaba más sencillo –la adaptación de
El resplandor para la televisión– y El pasillo de la muerte se sostenía por los pelos. Tenía la
sensación de estar creando un mundo de cero, pues no sabía prácticamente nada sobre la vida en
los pabellones de los condenados a muerte en el Sur durante la Depresión. Esta clase de problema
se soluciona investigando, naturalmente, pero yo creía que la investigación podía destruir el frágil
clima mágico que había encontrado en mi historia; una parte de mí sabía desde el principio que no
quería realidad, sino ficción. De modo que seguí adelante, acumulando palabras y esperando una
iluminación, una epifanía, una suerte de milagro casero.