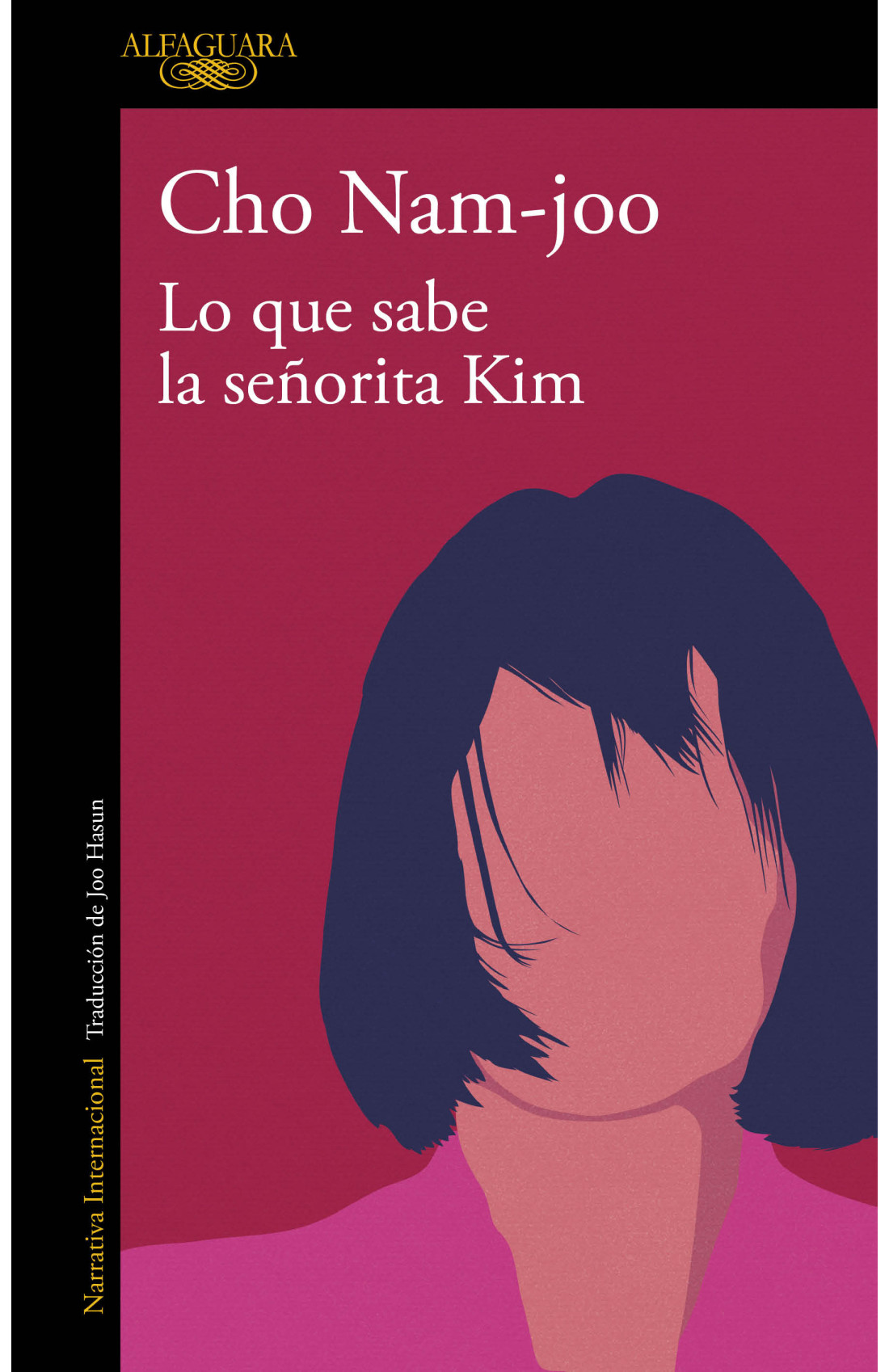SABE LA SEÑORITA KIM, LO, CHO NAM-JOO
Bajo el ciruelo
Saco el botiquín del aparador. Dentro están mis antihipertensivos para los
próximos tres meses, varios colirios, la pomada que me recetó el doctor para calmar los picores
que he empezado a tener, una crema para la quemadura que me hice en primavera, un paquete
de antiácidos, analgésicos y otros medicamentos de primeros auxilios como antisépticos y parches
para el dolor. Pensaba tirar dos de los colirios y la crema para las quemaduras, pero sigo aplazando
esa tarea. Mi nuera vino a casa no hace mucho y hurgó en el botiquín porque necesitaba pomada
cicatrizante. Seguro que se dio cuenta de que había productos caducados, aunque no me comentó
nada. Preferiría desentenderse, supongo.
Las gotas del colirio amarillo tengo que ponérmelas dos veces al día y las
del celeste, cuatro. Cojo el celeste y me echo una gota en cada ojo. Durante unos segundos no
puedo abrirlos bien. El oculista al que voy, que tiene la consulta delante de la parada del metro, no
me parece que sea demasiado bueno, y las enfermeras son de todo menos amables. Pero no es
motivo para cambiar de oculista, porque lo que me gusta no es la profesionalidad del médico o la
amabilidad del personal que lo asiste, sino la simpática farmacéutica que hay en el primer piso de
ese edificio. Me acuerdo bien de la sorpresa y expectación que sentí cuando abrió el local una
mujer mayor que llevaba el pelo canoso sin teñir recogido en una cola de caballo.
Ese día, la boticaria sacó de una caja pequeña dos tipos de botes de
plástico con gotas para los ojos. En las etiquetas, escribió «Dos veces al día» y «Cuatro veces al
día» y, agitando el de color celeste, dijo:
—Puede que, cuando se ponga las gotas, le parezca que le arden los ojos,
pero son muy efectivas. Yo también las utilizo en los cambios de estación. De todos modos, como
no se recomienda usarlas mucho tiempo, si pasada una semana le siguen escociendo, vuelva.
Tras esta recomendación, metió las gotas en una bolsa de papel junto con
las indicaciones farmacológicas y dobló una esquina en forma de triángulo. Me encanta cuando los
boticarios hacen eso. En realidad es un gesto sin sentido, ya que ni cierra del todo la bolsa ni hace
que sea más fácil sujetarla. Es más como una breve despedida, como si confirmase que ha
cumplido la misión de meter los medicamentos en la bolsa y de dar las indicaciones sobre cómo
tomarlos, y así el cliente puede volver a casa tranquilo. Pero sobre todo me gusta esa forma
triangular, que recuerda a las orejas de un cachorro.
Parpadeo varias veces y unas gotas gruesas me ruedan por las mejillas.
Acabo de desperdiciarlas, aunque mientras me seco con la manga me digo que lo que corre por
mis mejillas quizá no sean las gotas que me he puesto, sino lágrimas de verdad. Pienso que una no
llora porque esté triste, sino que se siente triste cuando llora. Las ramas secas al otro lado de la
ventana de la cocina tiemblan de forma sutil mecidas por el viento.
En la planta baja de la residencia para ancianos con demencia en la que
está internada mi hermana mayor hay un amplio espacio de uso común que sirve como sala de
descanso. La mayoría de las ventanas del edificio son pequeñas, y los cristales están cubiertos con
vinilos, de modo que en todos los espacios reina una atmósfera sofocante, salvo en la sala de
descanso. Allí una de las paredes es un ventanal desde el que puede verse el paisaje de fuera,
donde se erige un ciruelo. Cada vez que voy a visitar a mi hermana, me siento con ella frente a esa
cristalera. Pone su mano sobre la mía y me pide que vuelva antes de que caigan las flores del
ciruelo. Aunque el año pasado fui a verla dos veces antes de que se marchitaran las blancas flores
—una cuando el árbol estaba de un verde resplandeciente y otra mientras las hojas se secaban y
empezaban a caer—, mi hermana sigue reprochándome que no la visito a tiempo, y me pide
siempre lo mismo: que vuelva antes de que desaparezcan las flores.