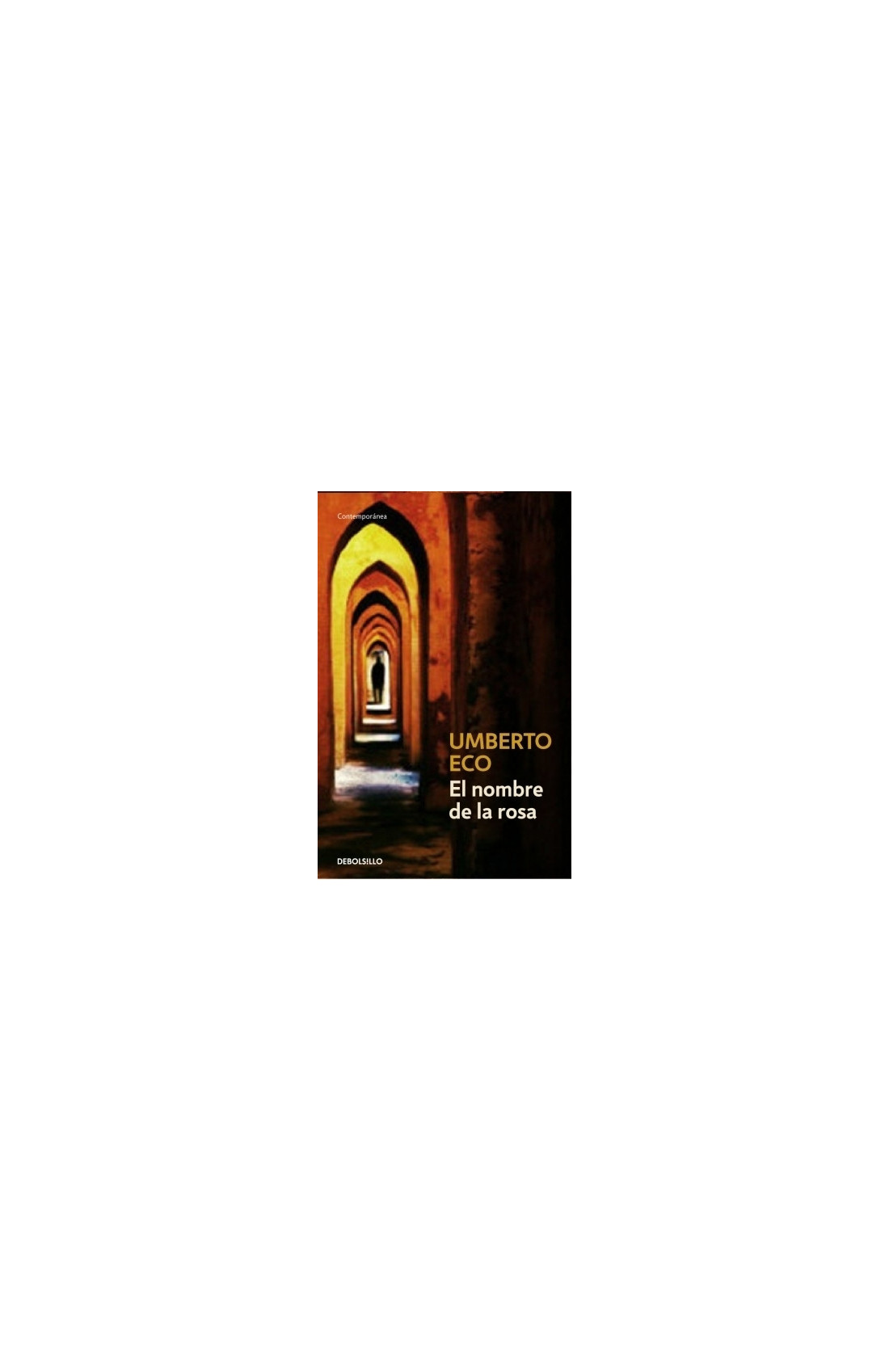NOMBRE DE LA ROSA, EL, UMBERTO ECO
Naturalmente, un manuscrito
El 16 de agosto de 1968 fue a parar a mis manos un libro escrito por un tal abate Vallet, Le
manuscript de Dom Adson de Melk, traduit en français d'après l'édition de Dom J. Mabillon (Aux
Presses de l'Abbaye de la Source, Paris, 1842). El libro, que incluía una serie de indicaciones
históricas en realidad bastante pobres, afirmaba ser copia fiel de un manuscrito del siglo XIV,
encontrado a su vez en el monasterio de Melk por aquel gran estudioso del XVII al que tanto deben
los historiadores de la orden benedictina. La erudita trouvaille (para mí, tercera, pues, en el
tiempo) me deparó muchos momentos de placer mientras me encontraba en Praga esperando a
una persona querida. Seis días después las tropas soviéticas invadían la infortunada ciudad.
Azarosamente logré cruzar la frontera austríaca en Linz; de allí me dirigí a Viena donde me reuní
con la persona esperada, y juntos remontamos el curso del Danubio.
En un clima mental de gran excitación leí, fascinado, la terrible historia de Adso de Melk, y tanto
me atrapó que casi de un tirón la traduje en varios cuadernos de gran formato procedentes de la
Papeterie Joseph Gilbert, aquellos en los que tan agradable es escribir con una pluma blanda.
Mientras tanto llegamos a las cercanías de Melk, donde, a pico sobre un recodo del río, aún se
yergue el bellísimo Stijt, varias veces restaurado a lo largo de los siglos. Como el lector habrá
imaginado, en la biblioteca del monasterio no encontré huella alguna del manuscrito de Adso.
Antes de llegar a Salzburgo, una trágica noche en un pequeño hostal a orillas del Mondsee, la
relación con la persona que me acompañaba se interrumpió bruscamente y ésta desapareció
llevándose consigo el libro del abate Vallet, no por maldad sino debido al modo desordenado y
brusco en que se había cortado nuestro vínculo. Así quedé, con una serie de cuadernos manuscritos
de mi puño y un gran vacío en el corazón.
Unos meses más tarde, en París, decidí investigar a fondo. Entre las pocas referencias que había
extraído del libro francés estaba la relativa a la fuente, por azar muy minuciosa y precisa:
Vetera analecta, sive collectio veterum aliquot operum & opusculorum omnis generis, carminum,
epistolarum, diplomaton, epitaphiorum, &, cum, itinere germanico, adnotationibus aliquot
disquisitionibus R. P. D. Joannis Mabillon, Presbiteri ac Monachi Ord. Sancti Benedicti e
Congregatione S. Mauri. - Nova Editio cui accessere Mabilonii vita & aliquot opuscula, scilicet
Dissertatio de Pane Eucharistico, Azymo et Fermentato, ad Eminentiss. Cardinalem Bona.
Subjungitur opusculum Eldefonsi Hispaniensis Episcopi de eodem argumento Et Eusebii Romani ad
Theophilum Gallum epistola. De cultu sanctorum ignotorum, Parisiis, apud Levesque, ad Pontem S.
Michaelis, MDCCXXI, cum privilegio Regis.
Encontré enseguida los Vetera Analecta en la biblioteca Sainte Geneviève, pero con gran sorpresa
comprobé que la edición localizada difería por dos detalles: ante todo por el editor, que era
Montalant, ad Ripam P. P. Augustinianorum (prope Pontem S. Michaelis), y, además, por la fecha,
posterior en dos años. Es inútil decir que esos analecta no contenían ningún manuscrito de Adso o
Adson de Melk; por el contrario, como cualquiera puede verificar, se trata de una colección de
textos de mediana y breve extensión, mientras que la historia transcrita por Vallet llenaba varios
cientos de páginas. En aquel momento consulté a varios medievalistas ilustres, como el querido e
inolvidable Étienne Gilson, pero fue evidente que los únicos Vetera Analecta eran los que había
visto en Sainte Geneviève. Una visita a la Abbaye de la Source, que surge en los alrededores de
Passy, y una conversación con el amigo Dom Arne Lahnestedt me convencieron, además, de que
ningún abate Vallet había publicado libros en las prensas (por lo demás inexistentes) de la abadía.
Ya se sabe que los eruditos franceses no suelen esmerarse demasiado cuando se trata de
proporcionar referencias bibliográficas mínimamente fiables, pero el caso superaba cualquier
pesimismo justificado. Empecé a pensar que me había topado con un texto apócrifo. Ahora ya no
podía ni siquiera recuperar el libro de Vallet (o, al menos, no me atrevía a pedírselo a la persona
que se lo había llevado). Sólo me quedaban mis notas, de las que ya comenzaba a dudar.
Hay momentos mágicos, de gran fatiga física e intensa excitación motriz, en los que tenemos
visiones de personas que hemos conocido en el pasado («en me retraçant ces details, j'en suis à me
demander s'ils sont réels, ou bien si je les ai rêvés»). Como supe más tarde al leer el bello librito del
Abbé de Bucquoy, también podemos tener visiones de libros aún no escritos.
Si nada nuevo hubiese sucedido, todavía seguiría preguntándome por el origen de la historia de
Adso de Melk; pero en 1970, en Buenos Aires, curioseando en las mesas de una pequeña librería de
viejo de Corrientes, cerca del más famoso Patio del Tango de esa gran arteria, tropecé con la
versión castellana de un librito de Milo Temesvar, Del uso de los espejos en el juego del ajedrez,
que ya había tenido ocasión de citar (de segunda mano) en mi Apocalípticos e integrados, al
referirme a otra obra suya posterior, Los vendedores de Apocalipsis. Se trataba de la traducción del
original, hoy perdido, en lengua georgiana (Tiflis, 1934); allí encontré, con gran sorpresa,
abundantes citas del manuscrito de Adso; sin embargo, la fuente no era Vallet ni Mabillon, sino el
padre Athanasius Kircher (pero, ¿cuál de sus obras?). Más tarde, un erudito —que no considero
oportuno nombrar— me aseguró (y era capaz de citar los índices de memoria) que el gran jesuita
nunca habló de Adso de Melk. Sin embargo, las páginas de Temesvar estaban ante mis ojos, y los
episodios a los que se referían eran absolutamente análogos a los del manuscrito traducido del
libro de Vallet (en particular, la descripción del laberinto disipaba toda sombra de duda). A pesar
de lo que más tarde escribiría Beniamino Placido,1 el abate Vallet había existido y, sin duda,
también Adso de Melk.