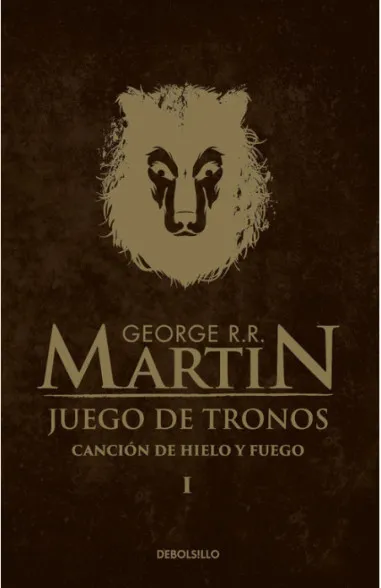JUEGO DE TRONOS (CANCION DE HIELO Y FUEGO), GEORGE R. R. MARTIN
Prólogo
—Deberíamos volver ya —instó Gared mientras los bosques se tornaban más y más oscuros a
su alrededor—. Los salvajes están muertos.
—¿Te dan miedo los muertos? —preguntó ser Waymar Royce, insinuando apenas una sonrisa.
—Los muertos están muertos —contestó Gared. No había mordido el anzuelo. Era un anciano
de más de cincuenta años, y había visto ir y venir a muchos jóvenes señores—. No tenemos nada
que tratar con ellos.
—¿Y de veras están muertos? —preguntó Royce delicadamente—. ¿Qué prueba tenemos?
—Will los ha visto —respondió Gared—. Si él dice que están muertos, no necesito más
pruebas.
—Mi madre me dijo que los muertos no cantan canciones —intervino Will. Sabía que lo iban a
meter en la disputa más tarde o más temprano. Le habría gustado que fuera más tarde que
temprano.
—Mi ama de cría me dijo lo mismo, Will —replicó Royce—. Nunca te creas nada de lo que te
diga una mujer cuando estás junto a su teta. Hasta de los muertos se pueden aprender cosas. —Su
voz resonó demasiado alta en el anochecer del bosque.
—Tenemos un largo camino por delante —señaló Gared—. Ocho días, hasta puede que nueve.
Y se está haciendo de noche.
—Como todos los días alrededor de esta hora —dijo ser Waymar Royce después de echar una
mirada indiferente al cielo—. ¿La oscuridad te atemoriza, Gared?
Will percibió la tensión en torno a la boca de Gared y la ira apenas contenida en los ojos, bajo
la gruesa capucha negra de la capa. Gared llevaba cuarenta años en la Guardia de la Noche, buena
parte de su infancia y toda su vida de adulto, y no estaba acostumbrado a que se burlaran de él.
Pero aquello no era todo. Will presentía algo más en el anciano aparte del orgullo herido. Casi se
palpaba en él una tensión demasiado parecida al miedo.
Will compartía aquella intranquilidad. Llevaba cuatro años en el Muro. La primera vez que lo
enviaron al otro lado, recordó todas las viejas historias y se le revolvieron las tripas. Después se
había reído de aquello. Pero ya era veterano de cien expediciones, y la interminable extensión de
selva oscura que los sureños llamaban el bosque Encantado no le resultaba aterradora.
Hasta aquella noche. Aquella noche había algo diferente. La oscuridad tenía un matiz que le
erizaba el vello. Llevaban nueve días cabalgando hacia el norte, hacia el noroeste y hacia el norte
otra vez, siempre alejándose del Muro, tras la pista de unos asaltantes salvajes. Cada día había
sido peor que el anterior, y aquel era el peor de todos. Soplaba un viento gélido del norte, que
hacía que los árboles susurraran como si tuvieran vida propia. Durante toda la jornada, Will se
había sentido observado, vigilado por algo frío e implacable que no le deseaba nada bueno. Gared
también lo había percibido. No había nada que Will deseara más que cabalgar a toda velocidad
hacia la seguridad que ofrecía el Muro, pero no era un sentimiento que pudiera compartir con un
comandante.
Y menos con un comandante como aquel.
Ser Waymar Royce era el hijo menor de una antigua casa con demasiados herederos. Era un
joven de dieciocho años, atractivo, con ojos grises, gallardo y esbelto como un cuchillo. A lomos de
su enorme corcel negro, se alzaba muy por encima de Will y Gared, montados en caballos
pequeños y recios adecuados para el terreno. Calzaba botas de cuero negro, y vestía pantalones
negros de lana, guantes negros de piel de topo y una buena chaquetilla ceñida de brillante cota de
malla sobre varias prendas de lana negra y cuero curtido. Ser Waymar llevaba menos de medio
año como hermano juramentado en la Guardia de la Noche, pero sin duda se había preparado
bien para su vocación. Al menos en lo que a la ropa respectaba.
La capa era su mayor orgullo: de marta cibelina, gruesa, suave y negra como el carbón.