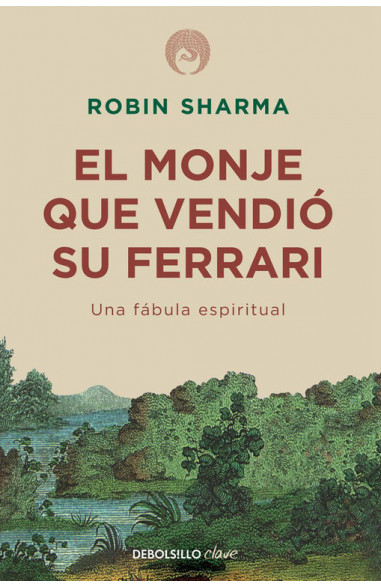MONJE QUE VENDIO SU FERRARI, EL, ROBIN SHARMA
Para mi hijo Colby,
por hacerme pensar día a día en todo
lo bueno de este mundo.Dios te bendiga
UNO
El despertar
Se derrumbó en mitad de una atestada sala de tribunal. Era uno de los más sobresalientes
abogados procesales de este país. Era también un hombre tan conocido por los trajes italianos de
tres mil dólares que vestían su bien alimentado cuerpo como por su extraordinaria carrera de
éxitos profesionales. Yo me quedé allí de pie, conmocionado por lo que acababa de ver. El gran
Julián Mantle se retorcía como un niño indefenso postrado en el suelo, temblando, tiritando y
sudando como un maníaco.
A partir de ahí todo empezó a moverse como a cámara lenta. «¡Dios mío —gritó su ayudante,
brindándonos con su emoción un cegador vislumbre de lo obvio—, Julián está en apuros!» La
jueza, presa del pánico, musitó alguna cosa en el teléfono privado que había hecho instalar por si
surgía alguna emergencia. En cuanto a mí, me quedé allí parado sin saber qué hacer. No te me
mueras ahora, hombre, rogué. Es demasiado pronto para que te retires. Tú no mereces morir de
esta forma.
El alguacil, que antes había dado la impresión de estar embalsamado de pie, dio un brinco y
empezó a practicar al héroe caído la respiración asistida. A su lado estaba la ayudante del abogado
(sus largos rizos rozaban la cara amoratada de Julián), ofreciéndole suaves palabras de ánimo,
palabras que él sin duda no podía oír.
Yo había conocido a Julián Mantle hacía diecisiete años, cuando uno de sus socios me contrató
como interino durante el verano siendo yo estudiante de derecho. Por aquel entonces Julián lo
tenía todo. Era un brillante, apuesto y temible abogado con delirios de grandeza. Julián era la
joven estrella del bufete, el gran hechicero. Todavía recuerdo una noche que estuve trabajando en
la oficina y al pasar frente a su regio despacho divisé la cita que tenía enmarcada sobre su
escritorio de roble macizo. La frase pertenecía a Winston Churchill y evidenciaba qué clase de
hombre era Julián: «Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro destino, que la
tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas; que sus acometidas no están por
encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable
voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance.»
Julián, fiel a su lema, era un hombre duro, dinámico y siempre dispuesto a trabajar dieciocho
horas diarias para alcanzar el éxito que, estaba convencido, era su destino. Oí decir que su abuelo
fue un destacado senador y su padre un reputado juez federal. Así pues, venía de buena familia y
grandes eran las expectativas que soportaban sus espaldas vestidas de Armani. Pero he de admitir
una cosa: Julián corría su propia carrera. Estaba resuelto a hacer las cosas a su modo... y le
encantaba lucirse.
El extravagante histrionismo de Julián en los tribunales solía ser noticia de primera página. Los
ricos y los famosos se arrimaban a él siempre que necesitaban los servicios de un soberbio
estratega con un deje de agresividad. Sus actividades extracurriculares también eran conocidas:
las visitas nocturnas a los mejores restaurantes de la ciudad con despampanantes topmodels, las
escaramuzas etílicas con la bulliciosa banda de brokers que él llamaba su «equipo de demolición»,
tomaron aires de leyenda entre sus colegas.
Todavía no entiendo por qué me eligió a mí como ayudante para aquel sensacional caso de
asesinato que él iba a defender durante ese verano. Aunque me había licenciado en la facultad de
derecho de Harvard, su alma máter, yo no era ni de lejos el mejor interino del bufete y en mi árbol
genealógico no había el menor rastro de sangre azul. Mi padre se pasó la vida como guardia de
seguridad en una sucursal bancaria tras una temporada en los marines. Mi madre creció
anónimamente en el Bronx.
El caso es que me prefirió a mí antes que a los que habían cabildeado calladamente para tener
el privilegio de ser su factótum legal en lo que se acabó llamando «el no va más de los procesos
por asesinato». Julián dijo que le gustaba mi «avidez». Ganamos el caso, por supuesto, y el
ejecutivo que había sido acusado de matar brutalmente a su mujer estaba ahora en libertad
(dentro de lo que le permitía su desordenada conciencia, claro está).