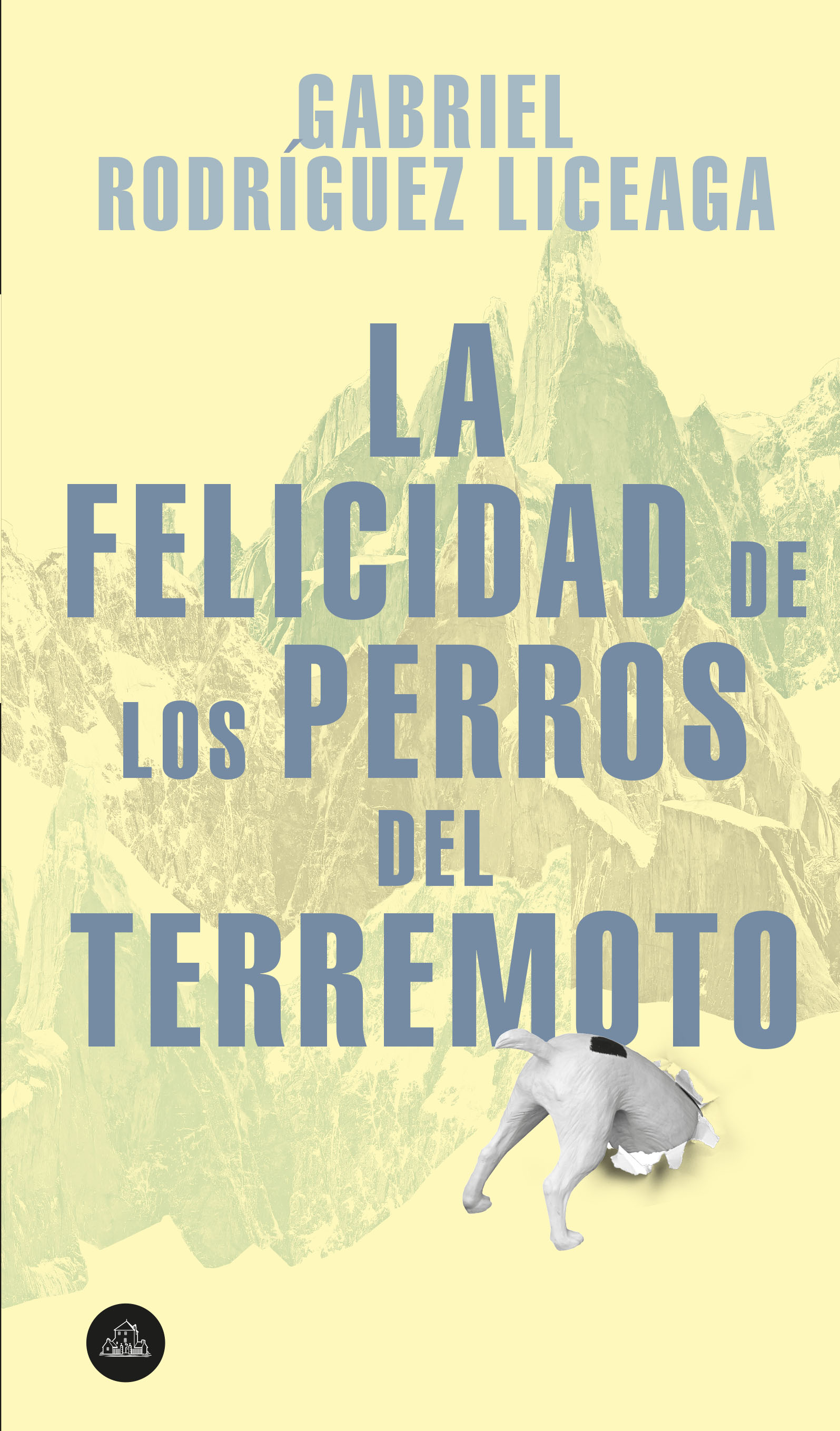
Los mercadólogos a su cargo le llaman a Sergio Romo, Sergio “Promo”, por su incapacidad de vender un champú sin que esto implique obsequiar boletos gratis para ver a la Selección Mexicana contra Trinidad y Tobago. Hombre educado en otro clima comercial llegó el siglo pasado a la poderosa gerencia continental del refresco de soda Pepsi obsequiando camionetotas a cambio de un proceso casi arcaico: llamar por teléfono, registrar el código que venía en las taparroscas marcadas y así participar en un sorteo. “Mientras más refrescos compres más posibilidades tienes de ganar”, gritaban los anuncios de televisión. El sistema se adaptó al vertiginoso mundo digital de inicios de siglo xxi: “Escanea el código en las tapas participantes, regístralo en nuestra app y gana”, rezan los tuits.
¿Pero gana qué?
A los consumidores meta de hoy en día no les interesan las estampillas coleccionables o los viajes para dos personas con todos los gastos pagados a Disneylandia. De hecho ya ni siquiera se les llama consumidores meta. A partir de que el bebedizo Red Bull arrojó a un hombre desde la estratósfera con su logo en la espalda, nada volvió a ser lo mismo en la forma de vender un producto. La moda entre dentífricos, aguas embotelladas y gomas de mascar es salvar al mundo, apoyar a una comunidad indígena en su lucha contra el cáncer de mama o generar conciencia al respecto de la isla de basura que flota en los océanos. En la opinión de Sergio Romo, ¡puras mamadas al meón!
—Mamadas al meón —grita sin que venga mucho al caso. Todos los presentes en la sala de juntas se vuelven chiquititos ante su perfumada furia de ceo.
Verifica que no se haya desacomodado su corbata color green screen y acaricia el borde de su taza de la suerte, rotulada con el diseño retro de la refresquera. En esos dos sencillos actos queda definido por completo el hombre: lleva años rasguñándole al joven siglo un poco más de vigencia empresarial. ¿Será acaso que ya estás viejo, Sergio? ¿Éste es el final de tu carrera?, se pregunta por las mañanas frente al espejo esperando a que la crema antiarrugas seque por completo. Mira los caóticos códigos qr en las vallas publicitarias y siente melancolía por los formales y estéticos códigos de barras de su era. Sí está viejo y sí llega su carrera a un irremediable final. Ahora mismo, frente a la plana de ineptos que lidera, siente que las orejas le cuelgan por culpa de los piercings. Y sus gafas con patas rojas y detalles ajedrezados lo hacen lucir idiota. Todo con tal de mantenerse reinante entre aquel grupo de escuincles con crudas de cocaína. No hay en todo su equipo una sola persona que no viva en una perpetua tornaboda. Es como si se bañaran diario en confeti, medita desde las alturas del organigrama y a la cabeza de una junta de revisión creativa que ya duró más de lo que debería.
¿Cómo dijo, señor? —pregunta alguien.
—Mamadas al meón —reitera, pero ahora controlado y respirando quedito.
Observa el miedo en los ojos de sus expertos en redes sociales y community managers. A su parecer: niños pedorros
que presumen de ser expertos en algo que no existía hace
cuatro años y que probablemente no existirá en dos. Expertos en estornudos, casi casi. Justifican su sueldo diciendo que
son la voz de la marca. ¡Botargas sofisticadas, es lo que son!
La silla reclinable de Sergio Romo es la única que rechina.
Sergio Romo observa inquisitoriamente a las cabecillas de
su agencia de publicidad: dos argentinos que tomaron el curso propedéutico de creatividad que dan en el vuelo Buenos Aires-Ciudad de México, y ahora ganan lo suficiente como para
que sus tenis jamás luzcan desgastados. A menos, claro, que la
moda sea que tus tenis luzcan desgastados. Presumiendo sendos peinados de futbolista con un mundial de retraso, esperan
a que la ejecutiva de cuentas termine de leer su presentación
estratégica de sesenta slides en Power Point. Ella habla y habla.
Sergio nota que está enlutada. Manipula los ruidos que genera
su asiento dejando ir y venir sus 75 kilos de hombrecillo saludable que corre una maratón al mes y no bebe ni por accidente el
producto cuyas ventas debe triplicar este año. Ése es uno de los
logros de los que Sergio Romo se enorgullece con la malicia de
un satán. Bajo su mandato, marcas como Pepsi han conseguido
cambiar la historia: que los pobres sean obesos y los ricos, flacos.